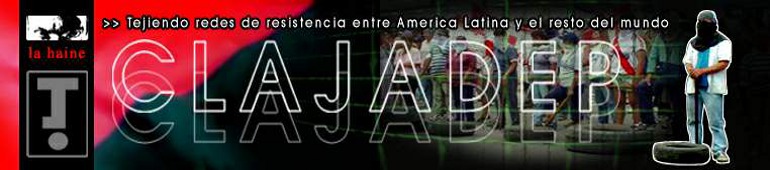«Las jornadas de junio y julio en Córdoba»
Abel Bohoslavsky
https://finlandiaestacion.com/2022/06/08/abel-bohoslavsky-las-jornadas-de-junio-y-julio-en-cordoba/
Se cumple un año de la muerte de Abel Bohoslavsky y, en su homenaje, publicamos la nota que escribiera para Estación Finlandia en conmemoración de los 45 años de la huelga general de la CGT que, impuesta por la acción de las Coordinadoras Interfabriles, coronó las Jornadas de Junio y Julio de 1975 con la derrota del Plan Rodrigo y la caída del propio Celestino Rodrigo y de José López Rega. En aquella nota, publicada el 7 de julio de 2020, Abel resumía las especiales condiciones en las que se desarrolló ese ciclo en aquella Córdoba en que se inició, a principios de junio, ese mes de virtual huelga general nacional. En estos días iniciales de junio, hace casi 5 décadas, los obreros cordobeses abrían el camino que condujo a toda la clase trabajadora argentina a la victoria sobre el Plan de Rodrigo y López Rega. Un camino del que el joven Abel, militante del PRT y médico por entonces del Sindicato de Perkins, fue a la vez un protagonista principal y un testigo privilegiado.
Por /
A diferencia del Gran Buenos Aires y Capital, el sindicalismo combativo en Córdoba había conquistado la hegemonía en el movimiento obrero a partir de un ciclo abierto en 1969 por el Cordobazo. El golpe de la CGT Nacional contra la dirección de la CGT de Córdoba de Atilio López y Agustín Tosco y, a principios de 1974, el Navarrazo apadrinado por Perón contra el gobierno de Obregón Cano y el mismo López, golpearon a los gremios y corrientes combativas, pero no liquidaron su influencia. En esas condiciones, Córdoba hizo punta en la huelgas contra el Plan Rodrigo, y allí las Jornadas de Junio y Julio se desarrollaron con características particulares en relación al resto del país.
EL PACTO SOCIAL
Al iniciarse el año 1975 y con el aumento del costo de vida de diciembre del 5,2 por ciento, la inflación de todo 1974 ya acumulaba un incremento 40,1 por ciento . Es decir, un año y medio después de la entrada en vigencia del Pacto Social firmado en junio de 1973, por la directiva de la CGT encabezada por José I. Rucci y la cúpula de la Confederación General Empresaria, presidida por José Ber Gelbard, que además era ministro de Economía del flamante gobierno peronista, tras 17 años de proscripción. El Pacto Social había sido refrendado en el Congreso Nacional que escuchó un vibrante discurso del presidente Héctor J. Cámpora, que no dudó en calificarlo como una verdadera “revolución social”. Era el eje de la política de “reconstrucción nacional” diseñada por Juan D. Perón para su regreso triunfal. Ese pacto contempló un aumento de salarios y su posterior congelamiento por dos años con suspensión de paritarias y el congelamiento de precios por el mismo período.
Ese proyecto económico-político fue tempranamente cuestionado desde el sector del movimiento obrero no oficialista, por Agustín Tosco, el 8 de julio de 1973 en la fundación del Movimiento Sindical de Base, realizado en la sede de Luz y Fuerza de Córdoba. Al mismo tiempo, denunció que para imponerlo, se avecinaba una ola macartysta y represiva, en plena “primavera camporista”. El 13 de julio, se precipitó el autogolpe. Cámpora y su vice, el conservador Solando Lima, forzados a renunciar, interinato de Raúl Lastiri (el yerno de López Rega, ministro de Bienestar Social y secretario privado de Perón), nuevas elecciones presidenciales el 23 de septiembre, triunfo de la fórmula Perón-Isabel Perón y asunción de la tercera presidencia por parte del anciano líder el 12 de octubre. Es importante este episodio intermedio: antes de asumir, el 1° de octubre de 1973, el recién electo presidente Perón dictó la llamada Orden Reservada del Consejo Superior Peronista, dirigida a los delegados del Movimiento Nacional Justicialista.
Entre numerosas orientaciones de acción represiva directa dispuso que “…se utilizarán en la guerra contra el marxismo todos los medios de lucha que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad”. Haciendo un balance de esos primeros siete meses del gobierno que tantas expectativas había despertado, Tosco, escribió en el diario El Mundo, denunciando: “…el desencadenamiento de una sistemática respuesta de terrorismo fascista instrumentado por lo más reaccionario que tiene el sistema a nivel nacional e internacional: la oligarquía terrateniente, el gran capital asociado a los monopolios y el imperialismo. Se conoce, y una vez más se prueba, que a un ascenso revolucionario corresponde un auge represivo – a cara descubierta o embozado, físico e ideológico – de las clases y sectores que defienden encarnizadamente sus viejos privilegios. De allí la masacre de Ezeiza y los innumerables atentados a hombres y organizaciones. Los secuestros, torturas y asesinatos de militantes obreros y populares de distinta ideología y ubicación partidaria. De allí el ‘Pacto Social’ a espaldas de los trabajadores, y la Ley de Asociaciones Profesionales y la Ley de Prescindibilidad, y el Decreto de congelación de vacantes, y la reforma del Código Penal, y la defensa de la burocracia sindical, y la convocatoria a la ‘unidad de todos los argentinos’, y tantas cosas más para la preservación del sistema (….) Mas la escalada represiva, reaccionaria y macartista no pueden lograr su objetivo global en lo ideológico y en lo económico y social. Dos instrumentos fueron lanzados a fondo: ‘El Pacto social y la depuración ideológica’. Ambos serían columna vertebral para frenar las luchas e intimidar la conciencia. Columna vertebral para mantener sobre sus pies al sistema capitalista dependiente y enfrentar las transformaciones de fondo reclamadas por la clase obrera y el pueblo. El ‘Pacto Social’ ya ha sufrido severos golpes a manos de los trabajadores de Mina Aguilar en la provincia de Jujuy y los del transporte en Córdoba. Los convenios colectivos de trabajo están siendo denunciados en todo el país y las bases se movilizan por un justo aumento de salarios”.
LAS LÍNEAS SINDICALES
En Córdoba, en 1973, se produjo un realineamiento político del sindicalismo. La CGT estaba encabezada por Atilio López .Tosco era el adjunto y el secretario gremial era René Salamanca, del SMATA (recuperado el año anterior por la lista Marrón). Atilio era directivo de UTA, principal dirigente del sector “legalista” de las 62 Organizaciones Peronistas y vicegobernador; Tosco encabezaba los Independientes y Salamanca expresaba al sector clasista. Las 62 ”ortodoxas” no dirigían la CGT y además jaqueaban al gobierno provincial cuyo gobernador Obregón Cano, estaba alineado con “La Tendencia” que impulsaban los Montoneros. Se produjo una confluencia entre los Independientes (Luz y Fuerza, Gráficos, Viajantes y otros) con los clasistas (SMATA, Perkins, Caucho, Obras Sanitarias), constituyendo el Movimiento Sindical Combativo (MSC), al que se fueron sumando otros gremios como Lecheros, Docentes, Prensa y numerosas comisiones internas y agrupaciones antiburocráticas.
GOLPE FASCISTA Y RESISTENCIA
El golpe de Estado provincial del 27 de febrero de 1974 – “navarrazo” – que derrocó a Obregón Cano y Atilio López modificó las condiciones políticas de la provincia. Que un jefe de policía (el teniente coronel Antonio Navarro) derroque un gobierno constitucional y que esa acción sea sostenida en el tiempo, no se entiende sin un poderoso apoyo político. Perón ya había advertido que el gobierno provincial estaba “infectado”. La intervención federal fue avalada por el Congreso Nacional. Al mismo tiempo, las 62 Ortodoxas copaban ilegalmente la CGT provincial con el apoyo del ministro de Trabajo de la Nación, Ricardo Otero, uno de los capos de la UOM Nacional, que tras la muerte de Rucci (acción de Montoneros), quedó al mando de Lorenzo Miguel. El MSC fue el eje del reagrupamiento sindical que encabezó la resistencia anti-intervencionista. La crisis económica ya era importante. El Pacto Social tambaleaba.
El 1° de mayo la mitad de la Plaza de Mayo se vació, cuando Perón insultó a los “imberbes” que le gritaban “¿Qué pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular?”. Perón en un último intento de sostener el Pacto convocó a la Plaza el 12 de junio para reforzar su autoridad. El 1° de julio falleció Perón y dejó un vacío insustituible. En Córdoba, este período 1974-76 la institucionalidad vivió con la formalidad de una Legislatura provincial abierta con un Ejecutivo que, desde que se hizo cargo el brigadier Raúl Lacabanne implantó un régimen policíaco tipo fascista. A 200 metros de donde funcionaba el parlamento provincial, en la Jefatura de la Policía funcionaba un ensayo de centro clandestino de detención, que ni siquiera ocultaba su acción (detenidos allí, que luego fueron asesinados, como el líder montonero Marcos Osatinsky habían recibido la visita de sus abogados). El SMATA fue asaltado por una banda de la burocracia nacional con auxilio policial y toda la Directiva de la Marrón fue puesta en la ilegalidad por el Poder Judicial. Luz y Fuerza fue asaltada por el jefe de Policía comisario García Rey y Tosco tuvo que pasar a la clandestinidad forzada. Ambos sindicatos en resistencia funcionaban en la sede del de Perkins (que mantuvo su legalidad) y otros lugares secretos. ¡Esto ocurría en pleno régimen “constitucional”!
El MSC amplió su composición y se conformó la Mesa de Gremios en Lucha, la primera de lo que meses más tarde serían las Coordinadoras fabriles y sindicales. Esa Mesa se convirtió en un verdadero parlamento obrero que desconocía a la CGT intervenida por los fachos y durante un año y medio fue el organismo convocante de decenas de movilizaciones y cientos de huelgas parciales por sector. Bajo un régimen represivo al extremo, el estado asambleario en fábricas, talleres, escuelas y universidades, oficinas y hospitales, fue un fenómeno inédito de luchas callejeras y en cientos de centros laborales. La agitación política revolucionaria era sistemática. Gran parte de la representación que tenían sindicatos y agrupaciones de la Mesa, estaba integrada por militantes de las organizaciones revolucionarias, un hecho ignorado por las “historias oficiales”. La actividad insurgente urbana era una constante. Movimientos de masas y guerrillas desafiaban la acción represiva combinada de tropas policiales, parapoliciales y paramilitares (el “Comando Libertadores de América” dirigido desde el III Cuerpo de Ejército). En Córdoba se dieron los primeros signos de una situación política en que el gobierno reprimía salvajemente sin poder gobernar y el movimiento obrero y popular jaqueaba al régimen sin poder derribarlo.
HIPERINFLACIÓN Y GOLPE LIBERAL
En marzo de 1975, la inflación aumentó 8,4 por ciento, acumulando un 23,4 por ciento desde enero y un 68,3 por ciento en los últimos doce meses anteriores. En ese mes se reabrieron las paritarias clausuradas desde la ley del Pacto Social, para discutir salarios que debían regir a partir del 1° de junio de ese año. Por eso, en todo este proceso, el número 14.250 se convirtió en una consigna movilizadora. Es el número de la ley de Convenciones Colectivas de Trabajo. Tanto fue así que en numerosas movilizaciones se levantaban carteles con la consigna “14250 o paro nacional”. En abril, el ministro de Economía Gómez Morales elevó a la presidenta un plan de emergencia, entonces los empresarios y los dirigentes sindicales suspendieron las negociaciones paritarias. El 21 de abril, Gómez Morales, hizo un pronóstico sombrío que resultaría acertado: “Esto así no dura”. No duró él ni tampoco la situación.
La necesidad de imponer un tope a los aumentos salariales fue planteada formalmente por Gómez Morales el 12 de mayo, en una reunión con la CGT. El ministro sostuvo que los aumentos no podían superar el 25 por ciento; mientras que la CGT afirmaba que no estaba dispuesta a aceptar menos del 40por ciento . Renunció pocos días después. El 2 de junio, asumió como nuevo ministro del área el tristemente célebre Celestino Rodrigo. No era popularmente conocido, Pero no era un novato. Peronista desde los años ‘50, desde mayo de 1973 fue Subsecretario, primero, y Secretario, después, de Seguridad Social en el Ministerio de Bienestar Social a cargo de López Rega, es decir, provenía del “riñón” del jefe de la Triple A. También era director de la Unidad Operativa Proyecto Libia [1] y de la Cruzada de la Solidaridad, que fue uno de los grandes focos de la corrupción de la época. Si la inflación de 1974 y la mitad de ese 1975 ya eran aterradora, lo que el 4 de junio anunció Rodrigo fue demoledor: devaluación del peso con respecto al dólar (que llegó a un 160 por ciento en el llamado mercado comercial) y un ajuste en las tarifas de electricidad de un 40 por ciento en consumo domiciliario y 75 por ciento en otros consumos eléctricos; en gas oil, un 50 por ciento; en gas, un 60 por ciento en el consumo domiciliario y un 70 por cientoen otros consumos; la nafta superó el 170 por ciento. A estos aumentos se sumaron los del transporte colectivo en cerca de un 50 por ciento, los de las las tarifas ferroviarias y taxis. Así se produjo el rodrigazo. Fue el gran golpe liberal nacido de las entrañas del populismo en descomposición.
CLASE OBRERA EN LAS CALLES
En Córdoba, la respuesta obrera se reactivó el mismo 2 de junio. La primera acción consistió en un paro en la planta de IKA-Renault en Santa Isabel, en el sur de la capital cordobesa. La huelga fue convocada por la comisión interna de la fábrica y los dirigentes destituidos, enfrentados a la intervención del SMATA, que desaprobaba la medida de fuerza. Al día siguiente se extendieron los paros: en Perkins y la papelera Manuel Barrado, en empresas lácteas, talleres gráficos y asambleas en las puertas de las principales automotrices de zona este (Grandes Motores Diesel, Thompson-Ramco, en FIAT Concord-Materfer) y en IKA-Renault en zona sur, cuyos obreros marcharon al centro de la ciudad. Los reclamos planteados por los huelguistas se dirigieron tanto contra los empresarios y las burocracias sindicales por la falta de solución en las negociaciones paritarias como contra la política económica del gobierno.
El 12 de junio ya había unos 80 mil huelguistas en Córdoba. Paran automotrices y metalúrgicos, lucifuercistas y del caucho, papeleros, gráficos y empleados públicos, choferes de media y corta distancia. Se desarrollaron manifestaciones hacia el centro y en barrios como San Vicente. Las huelgas continuaron los días siguientes sin el aval de las burocracias de los sindicatos intervenidos y la CGT regional, ya copada por los ortodoxos. Las convocatorias fueron realizadas por la Mesa de Gremios en Lucha y las comisiones internas o agrupaciones sectoriales integradas o afines a esa coordinadora. Dirigentes como Tosco y Salamanca, y otros que no podían exponerse a ser capturados en asambleas y marchas, mantenían contactos con sus compañeros de gremio desde la clandestinidad forzada.
PRIMERA HUELGA GENERAL
Las huelgas y movilizaciones se fueron generalizando en el país y cobraron fuerza en el Gran Buenos Aires y la propia Capital Federal. Desde el 20 hasta el 26 de junio la mayoría de los sindicatos firmaron convenios con aumentos de salarios, en todos los casos, superiores al tope que quería imponer el gobierno y comenzaron a presionar para que el Ministerio de Trabajo los homologara. Pero el gobierno no dio señales de hacerlo, más bien todo lo contrario: dejó trascender que no escucharía los reclamos. Fue así que la dirigencia cegetista se vio obligada a convocar a una huelga general nacional para el día 27 de junio con paro de cuatro horas entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde.
Fue el primer paro nacional que la CGT le declaró a un gobierno peronista. Esa huelga puso de relieve la magnitud de la crisis, porque la dirigencia cegetista había garantizado la imposición del Pacto Social, pero esa “garantía” hacía rato que la había perdido. El peronismo gobernante, a la vez que se disgregaba, imponía medidas económicas ultraliberales y trataba de sostenerlas con un régimen policíaco-terrorista. De ser un originario gobierno democrático con un amplio respaldo electoral popular, en apenas dos años se había convertido en un régimen fascistoide que aplicaba políticas de terrorismo estatal. Y el movimiento obrero, mayoritariamente peronista, se rebelaba contra un gobierno peronista. Algo inédito.
Cuando la declaración de huelga parcial de la CGT nacional se hizo formal, en Córdoba la Mesa de Gremios en Lucha convocó a un paro con abandono de fábricas y lugares de trabajo y marchas hacia el centro de la ciudad. Como ya era habitual, se programaron dos grandes columnas: una que vendría desde el sur, de la zona del barrio Santa Isabel donde está la IKA-Renault, y otra desde la zona este, desde el barrio de Ferreyra, donde están las tres plantas de la FIAT (Concord, Materfer, GMD), la Perkins, las del caucho y otras metalúrgicas y mecánicas. El despliegue represivo era temible, impresionante, con carros de asalto de las Infanterías policiales y cientos de patrulleros movilizados y grupos de parapoliciales desplegados. La intimidación armada estatal no pudo impedir ni el paro ni la puesta en marcha de las columnas que se dirigían hacia el centro. Córdoba era en esos momentos una ciudad en donde la crisis y las luchas sociales mostraban a los contendientes en la calle, frente a frente.
FRENTE A FRENTE
El gobierno bloqueó con sus tropas el acceso al centro de la ciudad y anunció que no permitiría el ingreso a las columnas, que de todas maneras siguieron su marcha. El desenlace parecía muy pronto y extremadamente violento. En esos momentos, la Jefatura de Policía, resolvió negociar con las cabezas de ambas columnas. Les propuso que no entraran al centro y que se concentraran en Plaza La Paz, rebautizada Plaza de Las Américas, a un costado de la Ciudad Universitaria, por donde debería ingresar la columna del sur. Desde la cabecera de las columnas, se le respondió que la decisión de ingresar al centro ya estaba tomada y que no podían alterar esa resolución. La Policía propuso entonces facilitar la deliberación entre ambas columnas y ofreció trasladar en su propio helicóptero a activistas de una columna hacia la otra, para que pudiesen cambiar la decisión. La oferta, por decirlo así, planteaba que no habría represión y que se permitiría la concentración si la manifestación quedaba en Plaza La Paz.
Desde la columna sur se aceptó esa propuesta y el petiso Maximino Sánchez, secretario de Prensa de la Comisión Directiva del SMATA en la clandestinidad, subió al helicóptero, fue hasta la cabecera de la columna este y allí rápidamente convinieron en realizar la concentración en Plaza La Paz (no puedo relatar los detalles de esta insólita “negociación” porque no participé de ella; en una época en la que ni remotamente soñábamos con teléfonos móviles, nos íbamos enterando por un masivo “boca en boca”). Por fin, las columnas llegaron a la rotonda de Plaza La Paz y el inmenso espacio fue llenado por miles y miles de manifestantes – tal vez 50 mil o quizás más – que llegaban hasta muchas cuadras más. Se realizó el acto en ese clima, en esas condiciones. La movilización multitudinaria era en sí misma la más contundente manifestación política.
“Isabé/ Isabé/ Isabeeel/ la pu-ta-que-te-parió” resonó una y mil veces en la rotonda y calles aledañas. A diferencia de otros lugares del país en que los insultos políticos se dirigían contra López Rega y Rodrigo, en Córdoba se le dirigían a la propia Presidenta de la Nación. La desconcentración, lenta, muy lenta, transcurrió sin incidentes. Fue, a mi entender, el momento más alto, la cresta de la ola de ese auge de masas. En aquella situación, una movilización semejante se había impuesto, por su masividad y su fuerza, a un gobierno provincial de una brutalidad monstruosa y lo había dejado más débil que nunca, a pesar de su poderosa fuerza armada.
La respuesta del gobierno a la huelga general del 27 de junio se dio a conocer al día siguiente. Isabel anunció un decreto que invalidaba las paritarias, fijaba un aumento salarial del 80%, discriminado en un 50% para junio, un 15% para octubre y otro 15% para enero de 1976; se aumentaban en un 100% las asignaciones familiares para aquellos que cobraran salario mínimo. El hasta ese momento inconmovible ministro de Trabajo Otero, un “pesado” de la UOM, renunció. El descontento y la irritación popular motivaron que en Córdoba y en gran parte del país, la huelga se continuase aún en contra del amedrentamiento del gobierno y las burocracias sindicales que declararon ilegales muchos paros en la industria, sobre todo donde las Coordinadoras eran las que motorizaban las medidas de fuerza. Pero en esos momentos, la insubordinación superó el miedo. El país se encontraba paralizado por dentro de las alambradas de las fábricas, y los obreros estaban en estado de asamblea permanente y movilización, llenando las calles y caminos.
SEGUNDA HUELGA GENERAL
Ante esta situación de rebelión obrera y popular incontenible, la dirección de la CGT nacional convocó esta vez a un paro de 48 hs. los días 7 y 8 de julio. En Córdoba, la directiva ortodoxa de la CGT regional decretó “levantar” la huelga que se venía realizando de hecho y adherir a la huelga general declarada por la CGT nacional para el 7 y 8. Nadie le hizo caso, la huelga continuó en las industrias, la administración pública y en gran parte de los bancos. Córdoba seguía paralizada.
El día 7 se inició formalmente la huelga general. Esa medida adoptada forzosamente posibilitó que las huelgas se extendieran hasta los rincones más recónditos, allí donde no llegaban con su organización paralela y por abajo, los movimientos sindicales clasistas y antiburocráticos. La paralización fue total durante un día y medio, abarcando transporte, industria, comercio, bancos, administración pública y privada, docencia en todos los niveles, espectáculos, prensa, etc. Fue masiva en Gran Buenos Aires y la propia Capital Federal, La Plata, Berisso y Ensenada, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario y todos sus suburbios industriales, Mendoza, San Juan, San Luis, Resistencia, Posadas, Paraná y Corrientes y en la mayoría de pequeñas ciudades y pueblos de todas las provincias. Por supuesto, Córdoba.
Ante la contundencia del primer día de la huelga general, en la noche del 7 el gobierno tuvo que retroceder y resolvió homologar los convenios laborales a partir del 1° de junio. Ante este anuncio del nuevo ministro de Trabajo, Cecilio Conditi, la CGT levantó la huelga general desde las 13.30 del día 8. Para la tribuna, su secretario general, el textil Casildo Herreras, dijo que «el movimiento obrero sigue cuestionando a la política económica que, en definitiva, es responsable de todo lo sucedido» y luego dio profesión de fe a la doctrina peronista y apoyo a la presidenta Isabel. Hubo más renuncias en el gabinete, la más sonada es la de López Rega, que huyó del país “en misión oficial”. La presidenta tuvo que pedir una “licencia por enfermedad” y fue sustituida por Italo Luder, presidente del Senado. El 19 de septiembre el poderosísimo brigadier Lacabanne fue reemplazado por su fracaso para aplastar al movimiento obrero y la insurgencia cordobesa, a pesar del terrorismo estatal desenfrenado.
En Córdoba los asesinatos políticos sumaban más de 80 y había más de 200 presos políticos. El 24 de mayo, 26 prisioneras fueron rescatadas de la cárcel del Buen Pastor con una acción del Ejército Revolucionario del Pueblo en Nueva Córdoba, mientras Lacabanne se encontraba a pocas cuadras en el Teatro Rivera Indarte. El 20 de agosto, una compañía del ERP ocupó durante casi una hora el centro de la ciudad, atacó simultáneamente la central de comunicaciones y la Guardia de Infantería y el Cabildo, en un intento de aniquilar al grupo de tareas de la Jefatura de Policía al mano del militar retirado Raúl Telleldín, responsable de esos crímenes. El intento falló, pero el golpe fue igualmente demoledor para el Interventor Federal. Lacabanne se negó a entregarle el mando a un “civil”. Se lo dio al jefe del II Cuerpo de Ejército general Luciano Menéndez, quien hizo el traspaso formal al siguiente Interventor Federal, el justicialista Bercovich Rodríguez. Así funcionaba el régimen constitucional…
Las jornadas de junio y julio de 1975 no concluyeron en un triunfo del movimiento obrero por muchas razones. Las Coordinadoras – cuya precursora fue la Mesa de Gremios en Lucha de Córdoba – no alcanzaron la fuerza política suficiente como para constituirse en órganos de poder alternativo. Quedaron en estado embrionario. Las fuerzas políticas revolucionarias cuya militancia estaba al frente de esos organismos de masas, no maduró hacia una unificación para proponer una alternativa que combinase una salida democrática inmediata con un programa revolucionario. El Ejército ya estaba en operaciones en Tucumán, en Villa Constitución y en la misma Córdoba y se aprestaba a incrementar su ataque esta incipiente situación revolucionaria. La cresta de la ola de ese auge empezó a replegarse.
El 5 de noviembre Córdoba se conmovió cuando circuló clandestina y masivamente la mala noticia del fallecimiento de Tosco. Dos días después, la Mesa convocó a salir de los lugares de trabajo para concurrir a un funeral popular que atravesó media ciudad desde Redes Cordobesas en barrio General Paz hasta Alto Alberdi. La multitud que llevó su féretro fue atacada a balazo limpio en la entrada del cementerio de San Jerónimo. El régimen que denostó a Tosco como “el dirigente de la triste figura” descargaba su odio de clase contra el símbolo de la rebeldía proletaria. La contrarrevolución estaba en marcha.
[1] Fue un convenio realizado por López Rega con el gobierno de Libia para intercambios económicos. Se denunció que se usaban sus fondos para financiar la Triple A.
A pedido Abel se incorporó a la nota este comentario de Rafael Flores, ex secretario adjunto del Caucho de Córdoba y miembro de la Mesa de Gremios en Lucha:
«Querido Abel:
Está muy bien encuadrada la nota, sólo que no fue el Petiso Sánchez, un grande, el que iba en el helicóptero, sino un flaco de Thompson Ramco de Ferreyra- Lo mandamos el Negrito Villa y yo, para que se comunicara con los cumpas de Santa Isabel…
Luego, es importante señalar los desfasajes con la CGT local, que convocaba a la una de la tarde las huelgas y nosotros a las diez de la mañana con movilización. Y la gente salía a las diez. En los hechos, sin pretender hacer paralelismo sindical, había un representatividad que pasó de la CGT a la Mesa, abiertamente.»